Los pasillos del poder europeo
- Luis José Mata
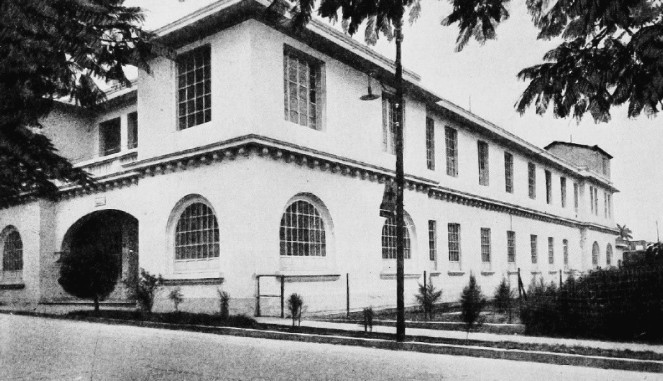
- 15 nov 2025
- 8 Min. de lectura
Actualizado: 16 nov 2025
Sinopsis breve
En un continente que aún busca reconocerse en el espejo del siglo XXI, un narrador recorre los pasillos del poder europeo para observar a sus protagonistas: Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni y Olaf Scholz. Cada uno refleja una forma distinta de entender la razón, la fuerza y la diplomacia frente al ruido populista que cruza el Atlántico. A través de una mirada literaria y testigo, el relato revela cómo los líderes que se proclaman racionales conviven con el eco de lo irracional, con la sombra persistente de Donald Trump y con sus propias contradicciones. Europa se convierte, así, en una partitura desacompasada que aún suena: no hay armonía, pero todavía hay música.
Prólogo. Los pasillos del eco
Viajo con una libreta de tapas ásperas y un billete de tren arrugado en el bolsillo interior de la chaqueta. Europa me recibe con su otoño de vitrinas húmedas y alfombras gastadas; los edificios parecen conversar en voz baja, como si cada piedra tuviera una noticia pendiente o una afrenta antigua que no termina de cicatrizar. En las salas donde el poder posa para la foto, hay siempre un espejo alto que enmarca las sonrisas: no devuelve rostros, devuelve relatos. Y yo, que he venido a verlos de cerca, me descubro también reflejado, con mi letra menuda y mi paciencia de cronista o de contador de microrrelatos.
En cada ciudad el mismo rumor: la realidad es una plaza llena; el poder, un escenario de madera que cruje. Y detrás del telón —invisible pero presente— un fantasma atlántico gesticula y silba una partitura ajena. Trump no aparece, pero su sombra sale en todas las fotos, en todas las discusiones que tropiezan con la palabra “soberanía”, con la palabra “miedo”, con la palabra “negocio”.
Europa se mira a sí misma como quien se palpa un pulso: todavía late.
I. Pedro Sánchez — El equilibrista bajo la tormenta
En Madrid, la luz entra por las cornisas como un animal que conoce el camino. Voy subiendo por la escalera de un palacio donde un reloj ha aprendido a disimular los minutos incómodos.
Los periódicos del día —discretamente doblados— hablan de corrupciones que no terminan de tener dueño y de explicaciones que, según quién lo lea, suenan a convicción o a cálculo. Pedro Sánchez camina por un pasillo como se cruza una cuerda floja: sin mirar abajo, con los brazos abiertos y el gesto ensayado de quien ha convertido el equilibrio en oficio.
No es el vértigo lo que me impresiona, sino la calma que se ordena detrás: asistentes que corrigen notas, cámaras que espejean su propia transparencia, una cartografía invisible de obstáculos que alguien va retirando a medida que avanza.
“La democracia es una práctica diaria”, dice en un lugar donde todo eco suena a consigna y a defensa. Los nombres próximos —los que duelen por cercanos— cuelgan del aire como lámparas que nadie quiere encender del todo. Él, sin embargo, enciende otra cosa: un discurso de limpieza futura, una promesa de endurecer lo que ayer parecía blando.
Hay, en su manera de hilvanar la frase, un gesto de contención: como si un tejedor hubiera aprendido a coser tormentas sin mojarse. Sobre Venezuela no truena; mide. Habla de transparencia, de elecciones legibles, de puertas que no conviene cerrar. Los venezolanos en España son al mismo tiempo herida y puente: nombres propios, historias que agradecen, otras que reclaman.
En Gaza, en cambio, su voz se vuelve filo: palabras como “genocidio”, como “dignidad violada”, se sientan a la mesa. El mapa cambia según la latitud del dolor: con unos es cauteloso, con otros traza líneas gruesas en el mármol.
A ratos lo veo como un malabarista que recoge, del suelo incierto de la política, objetos que otros dejaron caer: una acusación, una cifra, un acuerdo improbable. Y cada vez que los lanza de nuevo al aire, la sala contiene la respiración, esperando si esta vez —por fin— la gravedad se olvida de su oficio.
Yo escribo: equilibrista no por capricho, sino por destino. Su éxito, cuando llega, es el de quien demuestra que la cuerda no se rompió. Su fracaso, cuando asoma, es la sospecha de que, en el fondo, todos caminamos sobre la misma cuerda floja.
II. Emmanuel Macron — El arquitecto en la cúpula
París huele a papel satinado cuando llueve. En el Elíseo, la geometría manda. Emmanuel Macron habla como si levantara estructuras invisibles con cada subjuntivo; hay en su dicción un andamiaje que busca siempre el centro exacto de la cúpula. No todo el mundo entiende la música de sus planos. A veces la plaza respira en otro compás. Pero él insiste: el edificio europeo no se sostiene con aplausos, se sostiene con normas, con columnas que los ojos no ven.
Lo observo de perfil y pienso en un relojero. Ajusta tornillos que no están sobre la mesa, calibra resortes con el oído pegado a una maquinaria común. La palabra “reforma” le ha rasgado la piel muchas veces: ha sangrado en las calles, entre humo de protestas y frases que reprochan altura, distancia, una especie de torre de marfil con ascensor. Sin embargo, en su mirada hay la obstinación de los trazadores que sueñan una ciudad futura. Frente a Estados Unidos —y frente a la caricatura del populismo que lo visita como un carnaval— él propone un diseño: un europeísmo que no sea fe, sino ingeniería.
Macron escucha el fantasma atlántico y toma nota sin pedirle autógrafos. No teme el desacuerdo, pero lo traduce: que cada soberanía sea una habitación con ventanas, no un búnker sin aire. Cuando habla de Ucrania, su voz se afila; cuando le preguntan por la economía del día a día, su tono se vuelve un mapa de números donde algunos ciudadanos se pierden. La emoción es su frontera: allí donde una lágrima podría cerrar un pacto, él ofrece una razón con índices y anexos.
En mi libreta escribo: arquitecto del orden que a veces olvida la escalera exterior. Y, sin embargo, en la cúpula que dibuja hay sitio para el cielo. Si el plano resiste, quizá la plaza aprenda a bailar con el edificio.
III. Giorgia Meloni — La insurgente institucional
Roma recuerda que la historia es una capa de sombras que huelen a incienso y gasolina. Giorgia Meloni sube los escalones del poder como quien ya los subió en sueños. Hay, en su gesto, un eco de mítines de juventud, de banderas que aprendieron el músculo de la consigna. Pero el palacio tiene leyes que no gritan; ahora el rugido debe aprender gramática.
Ella habla de dios, patria, familia con una soltura que la plaza celebra, y luego, ya puertas adentro, mira planillas, negocia aranceles, corrige cifras con el lápiz afilado del pragmatismo. Le han dicho mil veces “ultra”; ella responde con fotos protocolarias y un rosario que brilla a la hora exacta de la reunión. Su relación con el fantasma transatlántico es una danza ambigua: lo elogia cuando ruge contra el liberalismo global, pero en Bruselas le corrige el paso. Admira su instinto, desconfía de su ruido. Trump la halaga, y ella sonríe con devoción teatral, pero a la salida traduce su gesto en concesiones prudentes. Ni seguidora ni enemiga: aprendiz del reflejo que no se deja capturar.
La veo girar entre dos verbos: encender y administrar. A su derecha, un coro pide fidelidad a la chispa; a su izquierda, las paredes le enseñan el precio del incendio. En Bruselas aprende —como todos— la prosa larga de los reglamentos; en Roma repite —como nadie— el estribillo corto de la identidad. Y así, de a poco, va copiando del poder su gesto favorito: contorsionarse hasta parecer quieta.
Anoto en la libreta: insurgente que domó su propio caballo. Si cae, será por desobedecer a su sombra; si resiste, por convencerla de que una bandera también puede ser mantel.
IV. Olaf Scholz — El burócrata del silencio
Berlín es una página cuadriculada. El canciller camina con discreción de contable por un pasillo donde el fluorescente parece decir “proceda”. Olaf Scholz habla poco, y cuando lo hace deja la sensación de que ha calcado, con cuidado, la línea recta. Le reprochan la lentitud, el titubeo; él responde con papeles, con ese modo alemán de creer que la precisión es un valor moral.
Pienso en una casa que, durante una tormenta, revisa sus ventanas sin mirar el cielo: ¿cierran?, ¿encajan?, ¿se filtra? Cuando estalla una guerra en el vecindario, Scholz reordena armarios, negocia con prudencia de vecino mayor. La palabra “Zeitenwende” —cambio de era— se la he escuchado en labios ajenos más veces que en los suyos. Es como si la historia exigiera un golpe de mesa y él ofreciera, a cambio, un mantel sin arrugas. Y, sin embargo, ese mantel sostiene la vajilla.
Frente al ruido atlántico, Scholz mantiene una distancia casi pedagógica. Ni adulación ni ruptura: una cortesía que traduce el desacuerdo en frases protocolarias. Trump lo irrita, pero no lo provoca; lo estudia con la serenidad del profesor que corrige un examen ajeno. El orden no se negocia con la estridencia, parece decir con sus silencios. Su estrategia es la de quien disiente sin escándalo y preserva la compostura como arma diplomática.
Hay una ética en su modo de hablar con cifras: si volvemos a casa esta noche, será porque no corrimos. Lo veo salir al patio, mirar risueñamente el reloj y volver a entrar sin exaltaciones. En un mundo donde todo es exclamación, su tono es un punto y seguido.
Escribo: burócrata del poder que prefiere la llave a la maza. No conmueve; sostiene. En su mejor día levanta un puente invisible; en el peor, se queda a medio río, con la madera en la mano, pidiéndole al tiempo que no se acelere.
Epílogo. El eco de lo que no se dice
Regreso a mi hotel con la libreta llena de palabras que no caben en la página: equilibrios, cúpulas, consignas, planillas. Europa ha sido, en mi recorrido, un teatro de voces que creen —o fingen creer— que la razón puede ser más alta que el ruido. Pero el ruido insiste, y a veces se le llama seguridad; otras, justicia; muchas, identidad. El fantasma atlántico sonríe en los televisores de los bares: no hay que verlo para escucharlo. Su música toca resortes que también son europeos, aunque nadie quiera firmarlo con tinta gruesa.
Sánchez mide y a veces golpea, como si llevara dos metrónomos en el bolsillo; Macron traza y argumenta, seguro de que el edificio resiste al viento; Meloni juega a la cuerda entre grito y minuta; Scholz pone sellos como quien reza. Todos, a su manera, han aprendido que el poder no es un espejo plano: devuelve la imagen inclinada, con luces que favorecen y sombras que perdonan.
Pienso, entonces, que quizá no hay racionales que se unan a los irracionales, sino humanos con sus propios miedos negociando con la intemperie. Que el cálculo no está reñido con el temblor; que el relato, a veces, es el único modo de soportar la incoherencia. La política, en este continente cansado y bello, sigue siendo el arte de no romper del todo lo que ya está cuarteado.
Apoyo la libreta en el alféizar y dejo que la lluvia firme por mí. He visto rostros —no bustos—; he oído respiraciones detrás de cada frase. Si mañana vuelvo a entrar en una sala de espejos, me prometeré, otra vez, no confundir el brillo con la luz.
Y, sin embargo, al cerrar la ventana, me sorprendo tarareando la melodía del fantasma. No porque me guste, sino porque vuelve. Los europeos, me digo, han decidido no bailar al son del silbido: prefieren ponerle letra, rectificar el compás, cambiar de tonalidad a mitad del tema si hace falta. No sé si ganarán el concurso, pero he visto su ensayo y tiene coraje.
Apago la lámpara. El reloj del pasillo da las once con una elegancia que no pregunta. Europa, a su modo, sigue en pie. Y yo, testigo de sus rostros, anoto en la última línea: la sinfonía no es armoniosa, pero aún es música.





Comentarios