La parte que no encaja
- Luis José Mata
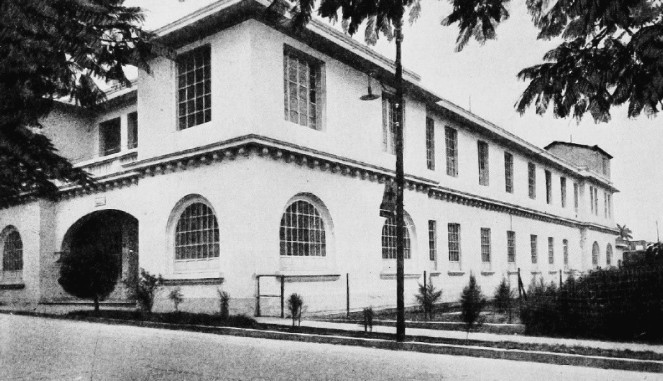
- hace 2 días
- 6 Min. de lectura
Este relato no describe una transición ejemplar, sino un proceso incompleto. Interroga el límite entre justicia y funcionamiento, entre ruptura y necesidad, y se detiene en aquello que no puede cerrarse.
—Santiago Montiel
Erenia acaba de salir de un periodo largo y opaco. No fue exactamente una guerra.Pero sí fue exactamente una dictadura extrema. No hubo zonas grises. Hubo órdenes.
Durante años, la ley funcionó con una precisión brutal, siempre en la misma dirección. No protegía: administraba el miedo. Cada artículo, cada reglamento, cada procedimiento estaba diseñado para conservar el poder y castigar la desviación. La legalidad no era un marco: era un arma. La gente aprendió a no preguntar. No por cansancio. Por miedo.
Preguntar implicaba un riesgo concreto: perder el trabajo, desaparecer de los registros, no volver a ser mencionado o ir a la cárcel. Pasar a ser preso político. En Erenia, el silencio no era una costumbre social, sino una técnica de supervivencia. Las ruinas estaban por todas partes. Edifícios quemados. Barrios vaciados. Tribunales clausurados con sellos oxidados. Y muchas cosas más, difíciles de describir sin caer en una emoción innecesaria. No eran ruinas simbólicas. Eran pruebas.
Las cárceles seguían en pie. Algunas abiertas. Otras cerradas con cuerpos dentro que nunca fueron contados. Los archivos existían, completos, intactos. Nadie los destruyó porque el régimen no tuvo vergüenza de sí mismo. Lo dejó todo registrado.
Cuando el nuevo liderazgo llegó, no encontró continuidad posible. No había instituciones que rescatar. No había leyes que ajustar sin perpetuar el daño. Cada norma vigente llevaba la marca de la violencia como un sello invisible.
El líder —aquí sí llamado así, sin eufemismos— entendió algo desde el primer día: reconstruir Erenia equivaldría a restaurar el mecanismo del terror.
Esa noche, antes del primer discurso, pidió que lo dejaran solo en el antiguo despacho presidencial. No encendió la luz. Tocó el respaldo de la silla sin sentarse.
Pensó en quienes habían firmado órdenes desde esa mesa. Pensó también —aunque no lo diría jamás en público— en cuántas de esas órdenes habían sido posibles porque el país entero había aprendido a adaptarse.
Recordó reuniones en las que él mismo había callado para no perder su puesto. No había denunciado. Tampoco había celebrado. Había sobrevivido. Y esa palabra, ahora, le resultaba incómoda. Comprendió que el silencio no había sido solo ausencia, sino parte del engranaje.
Los informes hablaban de prudencia. De estabilidad. De no provocar nuevas fracturas. Pero el líder caminó entre las ruinas y vio otra cosa: un país que no podía seguir funcionando sin negar su propia destrucción. La refundación no apareció como consigna. Apareció como una obligación mínima.
No se trataba de empezar de cero —eso era una fantasía—, sino de impedir que el origen contaminado siguiera dictando el presente. Las leyes debían caer porque habían sido cómplices. Los símbolos debían desaparecer porque habían legitimado la crueldad. Los cargos debían deshacerse porque habían sido instrumentos, no errores. Refundar Erenia significaba aceptar el conflicto. Nombrar responsables. Abrir los archivos sin edición. Asumir que la justicia no sería ordenada ni rápida.
El líder habló por primera vez en meses. No prometió unidad. No habló de reconciliación inmediata. Dijo algo más difícil:
—Nada de lo que existía puede seguir siendo válido solo por haber existido.
La refundación comenzó sin celebración. Con tribunales provisionales. Con leyes incompletas. Con discusiones públicas que devolvieron el miedo, pero esta vez sin dueño. Erenia no se volvió estable. Se volvió responsable.
Y aunque nadie pudo asegurar que el nuevo país sería justo, todos entendieron algo que antes estaba prohibido pensar: que seguir como antes era la forma más segura de repetir el daño. Las ruinas no desaparecieron. Pero dejaron de ser paisaje. Se convirtieron en memoria activa.
Y por primera vez en mucho tiempo, preguntar dejó de ser un acto peligroso. No porque fuera fácil, sino porque ya no era ilegal.
No todos celebraron el inicio de la refundación. Mientras las nuevas comisiones se formaban y los archivos comenzaban a abrirse, hubo quienes observaron el proceso con una inquietud que no encontraba posición en los discursos públicos. No era nostalgia del régimen. Tampoco negación del horror. Era otra cosa: el miedo a que la ruptura se convirtiera en costumbre.
Uno de ellos trabajaba en lo que quedaba del Ministerio de Infraestructura. Durante la dictadura se había limitado a mantener en pie los puentes, a restablecer el suministro eléctrico cuando era posible, a evitar derrumbes que no figuraban en los comunicados oficiales, a vigilar la principal industria de Erenia.
Para él, Erenia siempre había sido eso: un país que no debía caerse del todo. Nunca preguntó quién cruzaba esos puentes cuando los convoyes pasaban de madrugada. Nunca pidió explicaciones cuando ciertas rutas permanecían cerradas durante semanas sin informe público. Se repetía que su función era técnica. Que no le correspondía saber. A veces, al firmar los reportes de mantenimiento, evitaba leer los anexos completos. Prefería la precisión de los materiales a la ambigüedad de los nombres propios.
Veía ahora cómo se desmontaban estructuras completas en nombre de la justicia. Entendía las razones. Las compartía, incluso. Pero cada demolición le parecía un gesto peligroso cuando no iba acompañada de algo concreto que la sustituyera. —No todo lo que fue instrumento fue causa —dijo una vez, en una reunión cerrada—. Si destruimos todo, ¿qué queda para sostener a quienes no sobrevivirán a ninguna otra espera?
No fue acusado de traición. Nadie lo silenció. Esa era la diferencia con el pasado. Pero su pregunta quedó flotando sin respuesta clara. Para él, la reconstrucción no significaba perdón ni olvido. Significaba hacer habitable el presente mientras la justicia avanzaba, aunque fuera lentamente. No hablaba en público. No escribía manifiestos. Continuaba yendo a su oficina improvisada, calculando materiales, evaluando daños, reparando lo indispensable.
Sabía que la refundación era necesaria. Pero temía que nadie estuviera midiendo el costo humano de empezar de nuevo. Erenia avanzó así, partida entre dos pulsiones legítimas: la de quienes no aceptaban heredar nada del terror y la de quienes sabían que la vida no puede hacer pausa mientras se redefine el origen. Nadie ganó esa discusión. Nadie la cerró.
Y quizá —pensó— esa fuera la primera señal de que algo había cambiado de verdad: que el desacuerdo ya no implicaba castigo.
La refundación avanzó más rápido de lo previsto. Los primeros meses estuvieron llenos de nombres nuevos, leyes provisionales, comisiones extraordinarias. Se habló con una franqueza desconocida. Se abrieron archivos. Se señalaron responsables. El país respiró una especie de alivio áspero. Pero pronto aparecieron los límites.
Los tribunales colapsaron bajo el peso de causas que no podían cerrarse sin nuevas injusticias. Los jueces recién nombrados comenzaron a recurrir, sin decirlo, a procedimientos antiguos porque no había otros. Las leyes nuevas, escritas con urgencia moral, dejaron vacíos que alguien tuvo que rellenar con decisiones prácticas.
Al mismo tiempo, la reconstrucción regresó por los márgenes. No como proyecto político, sino como necesidad cotidiana. Los hospitales necesitaban funcionar. Los puentes no podían esperar. En una oficina lateral del antiguo Ministerio de Justicia trabajaba una mujer encargada de clasificar documentos que ya nadie sabía cómo usar. No tomaba decisiones. No participaba en comisiones. Su tarea consistía en separar expedientes abiertos o cerrados que no encajaban en ninguna categoría nueva.
Había aprendido a leer sin expectativa. Un día reconoció un apellido antes de terminar la primera página. No lo reconoció del expediente, sino de la memoria. Habían vivido en el mismo edificio. Recordaba la bicicleta roja apoyada contra el portal, la madre que saludaba desde el balcón. El expediente lo señalaba como colaborador civil con tres detenciones en un operativo.
Cerró la carpeta. La volvió a abrir. Durante unos segundos, el documento dejó de ser un caso. Era una vida que no encajaba. Algunas noches regresaba a casa con la sensación de haber sostenido demasiado peso sin mover nada. Un día dejó un expediente sobre la mesa sin asignarle destino. No fue un acto de rebeldía ni de conciencia política. Simplemente comprendió que no había un lugar legítimo donde colocarlo.
Desde entonces, ese expediente permaneció allí, visible, sin clasificación. Nadie dio la orden de retirarlo. Nadie lo reclamó. Erenia no repitió el pasado. Pero tampoco lo resolvió. El país siguió adelante con una sensación extraña: no la de haber fracasado, sino la de haber fallado en direcciones opuestas.
Con el tiempo, dejó de hablarse de refundación o reconstrucción. No porque se hubiera encontrado una síntesis, sino porque ambas palabras se volvieron demasiado grandes para lo que realmente ocurría. Quedó otra cosa. Más baja. Más incómoda. Un país que aprendió que no todo daño puede corregirse sin producir otro. Y que, a veces, gobernar consiste en elegir qué fracaso se está dispuesto a asumir en voz alta.
Las ruinas seguían allí. No como advertencia moral. Como recordatorio práctico. En la oficina lateral, seguía el expediente sin carpeta definitiva. No era un símbolo. Era un resto.
A veces lo que permanece no es el daño, sino lo que no supimos hacer con él.





Comentarios