Cuando el lenguaje duda
- Luis José Mata
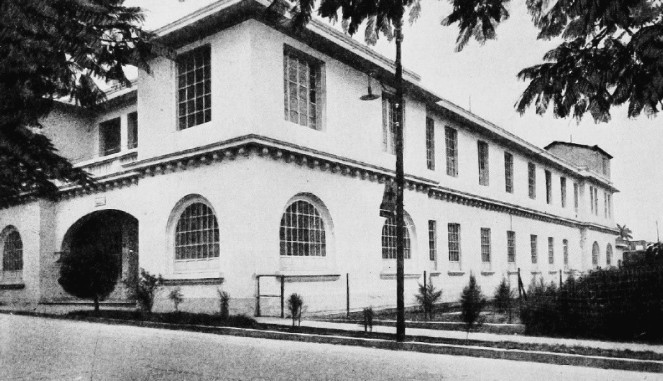
- 16 ene
- 15 Min. de lectura
Este texto no propone una teoría. Parte de una experiencia de lectura: libros que no se dejan cerrar sin traicionar algo esencial
I. Apertura: Una escena de lectura
No recuerdo en qué momento exacto ocurrió, pero mientras leía La hora de la estrella de Clarice Lispector, tuve la sensación de que el libro no avanzaba: me rodeaba. La historia de Macabéa parecía mínima, casi inexistente, y sin embargo el texto insistía, regresaba sobre sí mismo, se detenía a pensar en voz alta.
El narrador hablaba, dudaba, se corregía, como si escribir fuera una forma de exponerse y no de afirmar. Entonces comprendí que no estaba leyendo una historia en el sentido habitual, sino asistiendo a un proceso: el lenguaje intentando decir algo que no estaba seguro de poder decir.
Esa misma sensación —la de un texto que no se solidifica, que no se deja cerrar— la había experimentado antes al leer Los ingrávidos de Valeria Luiselli. Allí la narración no avanzaba por continuidad, sino por superposición: fragmentos, voces, tiempos que se rozaban sin fundirse del todo. El libro no ofrecía una estructura estable, sino un movimiento constante, como si el sentido estuviera siempre en tránsito.
Más tarde, al releer Los amantes del susurro, escrita antes de leer la Hora de las estrellas y Los ingrávidos, reconocí otro tipo de fluidez: no la del fragmento ni la de la duda explícita, sino la de la retención. El texto parecía avanzar a partir de lo que no decía, de lo que apenas se insinuaba. No había un centro firme, sino una serie de aproximaciones cuidadosas, como si el lenguaje supiera que cualquier afirmación demasiado clara corría el riesgo de quebrar algo frágil.
Fue entonces cuando apareció una palabra que no pretendía definir estos libros, pero sí nombrar su comportamiento: liquidez. No como etiqueta crítica, sino como experiencia de lectura. Libros que no se dejan fijar, que no conducen al lector por una línea recta, que dudan de su propia voz y hacen de esa duda una forma. Libros en los que el lenguaje no se impone, sino que vacila, y en esa vacilación revela algo esencial: que narrar no siempre es dominar un sentido, sino a veces hacerse responsable de su inestabilidad.
II. ¿Qué entendemos por “libro líquido”?
Llamar libro líquido a una obra no implica describir un género ni una técnica cerrada. No se trata de una categoría formal, sino de una condición de lectura y de escritura. Un libro líquido no se define por lo que es, sino por cómo se comporta: no se estabiliza, no se fija, no conduce el sentido hacia una conclusión inequívoca. Su forma no se impone; se adapta, se desplaza, se resiste a solidificarse.
A diferencia del libro “sólido” —aquel que organiza la narración según una progresión clara, con un narrador estable y una historia que avanza hacia un desenlace—, el libro líquido introduce interferencias en ese trayecto. El relato se interrumpe, se repliega, se bifurca o se comenta a sí mismo. No porque carezca de control, sino porque pone en cuestión la idea misma de control narrativo.
En un libro líquido, el lenguaje no se presenta como un instrumento transparente, sino como un medio problemático. El texto no oculta su artificio ni su fragilidad: al contrario, las exhibe. El lector no recibe un mundo ya construido, sino que asiste al proceso de su construcción, con sus dudas, fallas y retrocesos. Leer deja de ser un acto de consumo narrativo para convertirse en una forma de participación atenta.
Esta liquidez puede manifestarse de distintos modos. En Los ingrávidos, la fluidez surge de la fragmentación y de la superposición de tiempos y voces: el sentido no se organiza en una línea, sino en capas que se rozan sin fundirse por completo. En La hora de la estrella, en cambio, la liquidez no proviene tanto de la estructura fragmentaria como de la inestabilidad del narrador, que duda, se corrige y expone su propio acto de narrar como un problema ético.
En Los amantes del susurro, la fluidez se construye a partir de la contención: el texto avanza por lo que calla, por lo que deja en suspensión, por la negativa a clausurar el sentido.
En todos estos casos, el libro líquido comparte un rasgo esencial: desconfía de la plenitud del lenguaje. No cree que narrar sea simplemente decir, explicar o representar. Más bien, concibe la escritura como un espacio de tensión donde el sentido es siempre provisional. La forma no busca fijar una verdad, sino sostener una pregunta.
Por eso, hablar de libro líquido no equivale a celebrar la indeterminación por sí misma, ni a oponerla de manera ingenua a la claridad narrativa. Se trata, más bien, de una ética de la forma: una escritura que reconoce que hay experiencias —vidas mínimas, voces precarias, memorias fracturadas— que no pueden ser contenidas sin riesgo dentro de una estructura rígida. Frente a ellas, la narración elige fluir, dudar, demorarse. El libro líquido no afirma: se mantiene en estado de conciencia.
III. Los ingrávidos: la liquidez como estructura
En Los ingrávidos, la liquidez no es una consecuencia temática, sino una decisión estructural. El libro no se organiza a partir de una línea narrativa continua, sino mediante una serie de fragmentos que se superponen, se reflejan y se interrumpen mutuamente. No hay un centro estable desde el cual se ordene el relato: hay, más bien, una circulación constante entre voces, tiempos y espacios.
La narración se construye por capas. Una voz parece avanzar, pero pronto es atravesada por otra; una escena se inicia, pero queda suspendida por la aparición de un recuerdo, una traducción, una nota marginal. El texto no progresa hacia adelante de manera acumulativa, sino que regresa, se repliega, se duplica. El lector no sigue una trayectoria; habita un campo de fuerzas.
Esta estructura fragmentaria no responde a una voluntad de ruptura gratuita. Su efecto principal es desestabilizar la noción clásica de continuidad narrativa. En lugar de un tiempo lineal, Los ingrávidos propone un tiempo poroso, donde el pasado irrumpe en el presente y la memoria actúa como una corriente subterránea.
El sentido no se alcanza al final, sino que emerge de las resonancias entre fragmentos. La liquidez del libro se manifiesta también en el estatuto de la voz narrativa. No hay una identidad sólida que garantice el relato. La narradora se desdobla, se confunde con otras figuras —escritora, traductora, lectora— y, en ese desplazamiento, el yo pierde su función de anclaje. La voz no afirma “yo soy”, sino que circula. Esta inestabilidad no produce caos, sino una forma distinta de coherencia: una coherencia basada en la repetición, el eco y la variación.
Desde esta perspectiva, Los ingrávidos puede leerse como un libro que se resiste a ser cerrado. Cada fragmento parece provisional, como si pudiera ser desplazado, ampliado o reordenado sin perder su potencia. La estructura no busca fijar un significado definitivo, sino mantener el texto en estado de tránsito. La lectura se convierte así en una experiencia de deriva controlada: no hay abandono del sentido, pero sí una renuncia a su fijación.
Esta forma de liquidez es, ante todo, formal. El libro fluye porque su arquitectura lo permite: porque no solidifica la voz, ni el tiempo, ni la memoria. A diferencia de otras narrativas donde la fragmentación apunta a un efecto de ruptura o extrañamiento, en Los ingrávidos la fragmentación funciona como un modo natural de percepción. El mundo no se presenta como un bloque compacto, sino como una serie de apariciones parciales.
En este sentido, la liquidez estructural del libro no es solo una elección estética, sino una posición frente al conocimiento. Lo que se narra —la experiencia del desplazamiento, la traducción, la memoria literaria— no admite una forma cerrada sin ser empobrecido. La estructura líquida no explica ese mundo: lo acompaña en su inestabilidad.
Este modelo de libro líquido, basado en la fragmentación y la superposición, contrasta con otras formas de fluidez narrativa. Mientras en Los ingrávidos la liquidez se construye desde la arquitectura del texto, en La hora de la estrella esa fluidez se desplaza hacia el plano ético: no es la estructura la que se fragmenta, sino la confianza del lenguaje en sí mismo. Ese desplazamiento marcará un cambio decisivo en la reflexión sobre el libro líquido.
IV. La hora de la estrella: la liquidez como dilema ético
Si en Los ingrávidos la liquidez nace de la arquitectura fragmentaria del texto, en La hora de la estrella la fluidez se manifiesta de otro modo: no en la forma externa del relato, sino en la inestabilidad moral y discursiva de quien narra. Aquí la estructura es, en apariencia, más tradicional; lo que se descompone no es el relato, sino la confianza en el acto de narrar.
Desde las primeras páginas, el narrador —Rodrigo S. M.— se presenta como alguien que escribe con incomodidad. No domina la historia que cuenta; la padece. Duda del tono, de las palabras, de su derecho a narrar la vida de Macabéa. Cada avance en la historia va acompañado de una vacilación, de una explicación, de una rectificación. El relato no fluye porque la conciencia que lo sostiene no se asienta.
Esta vacilación constante introduce una forma específica de liquidez: la del lenguaje que se vuelve sobre sí mismo. Rodrigo no solo cuenta lo que le ocurre a Macabéa; cuenta, al mismo tiempo, lo que le ocurre a él al contarla. El texto se mueve así en dos planos simultáneos: el de la historia mínima de una muchacha pobre y el del conflicto interior del narrador que intenta darle forma sin traicionarla.
La liquidez, en este caso, no se produce por fragmentación visible, sino por interrupción reflexiva. El narrador detiene el relato para pensar en voz alta, para justificarse, para confesar su impotencia. Estas interrupciones no rompen la narración: la constituyen. El sentido no avanza de manera continua; se filtra entre dudas.
Aquí emerge el dilema central del libro: ¿puede el lenguaje hacer justicia a quien no tiene voz? Macabéa no posee un discurso propio que la represente; no reflexiona sobre su vida, no organiza su experiencia en palabras. Es, en términos narrativos, una figura casi muda. Todo lo que sabemos de ella nos llega a través de un mediador que es consciente de su poder y de su culpa.
El narrador sabe que narrar es intervenir. Sabe que al describir a Macabéa la transforma en objeto literario, y que esa transformación puede ser una forma de violencia simbólica. Por eso su voz no se solidifica nunca: dudar es su manera de no imponerse del todo. La liquidez del libro se vuelve entonces ética: el texto rehúsa estabilizar una mirada segura sobre su protagonista.
En este sentido, La hora de la estrella no es solo una historia “sobre” una muchacha pobre, aunque sin duda lo sea. Es, sobre todo, una reflexión sobre la imposibilidad de narrar esa pobreza sin convertirla en espectáculo, consuelo o sentido. Rodrigo teme embellecer lo que es áspero, otorgar profundidad psicológica donde quizá no la hay, hacer “literatura” allí donde solo hay una existencia mínima. El libro no resuelve ese conflicto; lo mantiene abierto.
Esta apertura permanente es lo que vuelve líquido al texto. No hay cierre moral, ni redención simbólica, ni certeza narrativa. El lenguaje avanza, pero con cuidado; se corrige, se acusa, se expone. La novela no propone una forma alternativa de contar mejor, sino que hace visible el fracaso del lenguaje como condición de honestidad.
Así, la liquidez en La hora de la estrella no responde a una estrategia formal, sino a una posición frente al otro. El relato fluye porque no puede solidificarse sin traicionar aquello que intenta nombrar. Frente a una vida que apenas ha sido tocada por el lenguaje, la escritura elige no afirmarse, no clausurar, no dominar. La forma se vuelve inestable porque la relación entre quien narra y quien es narrado no puede ser resuelta sin resto.
Este desplazamiento es decisivo para pensar el libro líquido: no solo como una estructura abierta, sino como una escritura que asume su responsabilidad ética. En Clarice Lispector, la fluidez del texto no busca libertad formal, sino una forma de cuidado. El lenguaje no se expande; se contiene mientras duda.
Uno de los rasgos más inquietantes de La hora de la estrella es la inestabilidad de su propia voz narradora. Rodrigo S. M., lejos de funcionar como un narrador que organiza y esclarece la historia, parece perderla de vista constantemente. Los personajes irrumpen sin presentación precisa, los nombres aparecen —Raimundo, Glória— como si el relato los recordara antes de comprenderlos, y el foco narrativo se desplaza sin aviso. Esta confusión no es un descuido formal, sino una decisión ética: el narrador no domina la vida que narra porque hacerlo implicaría imponerle una coherencia ajena. Rodrigo no solo duda de su derecho a contar la historia de Macabéa; duda, incluso, de entenderla. En esa pérdida de control, el lenguaje se vuelve líquido: no fluye por seguridad, sino por incapacidad de fijarse sin traicionar aquello que intenta decir.
V. Macabéa: cuerpo, lenguaje y existencia mínima
Macabéa ocupa el centro de La hora de la estrella, pero no como protagonista en el sentido clásico. No conduce la acción, no organiza el relato ni reflexiona sobre su propia vida. Su presencia es, ante todo, corporal. Está allí como alguien a quien le ocurren cosas, pero no como alguien que las convierte en experiencia narrable.
Esta distinción es fundamental. En la tradición novelística, existir suele equivaler a tener interioridad: pensar, recordar, desear, proyectar. Macabéa carece casi por completo de esa dimensión reflexiva. No se pregunta quién es ni qué espera de la vida; no articula un relato de sí misma. Su relación con el mundo es inmediata, literal, desprovista de mediación simbólica. Vive, pero no se narra.
Por eso puede decirse que su precariedad no es solo social. No se limita a la pobreza económica, al trabajo alienado o a la migración. Es una precariedad más radical: una precariedad ontológica. Macabéa existe sin los recursos simbólicos que suelen constituir al sujeto moderno. No está sostenida por el lenguaje. Apenas es tocada por él.
Existir “a medias” no significa aquí estar incompleta o dañada, sino no haber sido plenamente incorporada al orden del sentido. El lenguaje no la atraviesa como conciencia, sino que la rodea desde fuera. Otros hablan por ella, la describen, la interpretan, la nombran. Su nombre mismo —Macabéa— no inaugura una identidad interior; funciona como una etiqueta externa, casi administrativa. El nombre no funda un yo: se limita a señalar un cuerpo.
Esta condición convierte a Macabéa en un problema para la narración. ¿Cómo contar una vida que no se cuenta a sí misma? ¿Cómo construir un personaje sin recurrir a una interioridad que no existe? El narrador se enfrenta a un límite: cualquier intento de dotarla de profundidad psicológica sería una falsificación. Cualquier gesto de empatía literaria corre el riesgo de inventarle un lenguaje que no posee.
Aquí aparece con fuerza la dimensión ética del libro. Rodrigo S. M. sabe que narrar a Macabéa implica inevitablemente traicionarla. Traicionarla no porque la desprecie, sino porque al convertirla en literatura la inscribe en un sistema de valores, significados y emociones que le son ajenos. Darle sentido sería, paradójicamente, borrarla.
Por eso Macabéa permanece opaca. No es un vacío que deba llenarse, sino un límite que el texto se niega a atravesar. Su silencio no es un recurso estilístico; es una condición —ontológica— del ser. El narrador puede describir sus gestos, sus rutinas, su cuerpo cansado, pero no puede —sin violencia— traducir eso en conciencia. El lenguaje resbala sobre ella.
Esta resistencia a la apropiación es lo que vuelve a Macabéa una figura central para pensar el libro líquido. Su existencia mínima impide que el relato se solidifique. El texto no puede asentarse en una psicología estable ni en una progresión dramática clara. Todo intento de fijación se percibe como exceso. La narración se ve obligada a fluir, a rodear, a dudar.
En este sentido, Macabéa no es solo un personaje, sino una prueba ética para el lenguaje. Su vida expone el límite de lo narrable. Frente a ella, el texto elige no imponer forma, no cerrar sentido, no convertir la precariedad en metáfora edificante. La liquidez del libro nace aquí: en la imposibilidad de decir sin deformar.
Este gesto prepara el contraste con Los amantes del susurro, donde el lenguaje adopta una estrategia distinta frente a lo frágil: no la exposición del fracaso, sino la contención deliberada. Allí donde Clarice muestra el riesgo de decir, el texto de Los amantes del susurro ensaya la posibilidad de no decir todo. Ambos caminos, sin embargo, comparten una misma intuición: hay existencias que solo pueden ser narradas si el lenguaje acepta perder solidez.
VI. Los amantes del susurro: la liquidez como contención
Si en La hora de la estrella la liquidez surge de la exposición del fracaso del lenguaje, en Los amantes del susurro adopta una forma distinta: no la duda explícita, sino la contención deliberada. El texto no avanza interrogándose en voz alta sobre su derecho a narrar; avanza retirándose, aceptando que hay zonas de experiencia que solo pueden ser bordeadas.
Aquí el lenguaje no se impone ni se exhibe como problema. Se vuelve susurro: una voz que sabe que decir demasiado puede ser tan violento como no decir nada. La liquidez no se manifiesta en la fragmentación estructural ni en la interrupción reflexiva, sino en la economía del decir. El texto fluye porque renuncia a solidificarse en afirmaciones plenas.
A diferencia del narrador de Clarice, que habla y se acusa, la voz en Los amantes del susurro elige no ocupar el centro. No explica, no juzga, no clausura. El sentido se construye a partir de gestos mínimos, silencios compartidos, escenas que no buscan completarse. La narración no aspira a poseer la experiencia, sino a acompañarla.
Esta forma de liquidez implica una ética distinta. Allí donde Rodrigo S. M. hace visible el riesgo de narrar a otro, Los amantes del susurro opta por reducir al máximo ese riesgo mediante la retirada del lenguaje. No se trata de una ausencia, sino de una presencia controlada: el texto está atento a no invadir aquello que nombra. La contención se convierte en una forma de cuidado.
En este sentido, la liquidez del libro no proviene de la inestabilidad de la voz, sino de su fragilidad asumida. El lenguaje sabe que no puede abarcarlo todo y, en lugar de insistir, se pliega. El relato no se construye por acumulación de sentido, sino por aproximaciones sucesivas. Cada fragmento parece consciente de que podría decir más, pero elige no hacerlo.
Este gesto contrasta con la precariedad ontológica de Macabéa. Allí donde Clarice expone una vida no sostenida por el lenguaje, Los amantes del susurro se mueve en un territorio donde el lenguaje existe, pero decide no ocuparlo todo. No hay una figura muda que deba ser narrada, sino una experiencia compartida que exige discreción. La liquidez aquí no responde a un límite impuesto desde fuera, sino a una decisión interna del texto.
Ambos libros, sin embargo, coinciden en un punto esencial: desconfían de la plenitud narrativa. Ni Clarice ni Los amantes del susurro buscan cerrar el sentido o convertir la experiencia en objeto de consumo estético. En uno, el lenguaje se muestra insuficiente; en el otro, se vuelve deliberadamente insuficiente. En ambos casos, la fluidez surge como una forma de responsabilidad.
Así, Los amantes del susurro amplía la noción de libro líquido al mostrar que la liquidez no siempre implica movimiento visible, fragmentación o duda explícita. A veces, fluir significa sostener el silencio, aceptar que el sentido no se entrega de una vez y que la narración puede ser un espacio de espera. El libro líquido no es solo aquel que se desarma, sino también aquel que se contiene para no herir.
Este modelo completa el arco del ensayo: desde la liquidez estructural de Los ingrávidos, pasando por la liquidez ética de La hora de la estrella, hasta la liquidez por contención en Los amantes del susurro, donde el lenguaje asume su límite no como un fracaso, sino como forma.
VII. Cierre: el libro líquido como forma de responsabilidad
Leídos en conjunto, estos tres libros no coinciden en una misma forma, sino en una misma desconfianza. Los ingrávidos disuelve la narración desde la estructura: fragmenta el tiempo, dispersa la voz, deja que el sentido emerja por superposición. La hora de la estrella, en cambio, conserva una apariencia lineal solo para exponer su quiebre interno: allí la fluidez nace del conflicto ético del narrador, de su incapacidad para fijar una vida sin traicionarla. Los amantes del susurro elige un camino distinto: no hace visible la fractura ni expone el conflicto del narrador, sino que se contiene; deja que el lenguaje avance por retirada, por cuidado, por silencio compartido. Tres modos de fluir que responden menos a una búsqueda formal que a una atención ética.
A lo largo de estas páginas, la idea de libro líquido ha dejado de ser una metáfora formal para convertirse en una posición frente al lenguaje. No se trata únicamente de estructuras fragmentarias, voces inestables o silencios deliberados, sino de una manera de asumir que narrar implica siempre una relación con el otro y, por tanto, una responsabilidad.
En Los ingrávidos, la liquidez se manifiesta como estructura: el texto se organiza en capas, rehúye la linealidad y permite que el sentido emerja por resonancia. Allí, el lenguaje fluye porque el mundo que intenta decir —hecho de desplazamientos, memorias y traducciones— no admite una forma rígida sin perder complejidad. La estructura líquida acompaña esa inestabilidad sin resolverla.
En La hora de la estrella, la liquidez se desplaza hacia un dilema ético. El lenguaje no fluye porque pueda hacerlo con libertad, sino porque no puede afirmarse sin violencia. Frente a una vida mínima, apenas tocada por el lenguaje, la narración duda, se interrumpe, se acusa. La fluidez del texto es el resultado de esa conciencia: narrar sin solidificar, decir sin apropiarse del todo.
En Los amantes del susurro, la liquidez adopta una forma aún más contenida. El lenguaje no se fragmenta ni se justifica; se retira. La narración avanza a partir de lo que calla, de lo que deja en suspensión. Aquí, fluir no significa moverse constantemente, sino no ocupar todo el espacio, aceptar que hay experiencias que solo pueden ser acompañadas con discreción.
Estos tres modos de liquidez —estructural, ética y por contención— permiten pensar el libro líquido no como una categoría estética cerrada, sino como una ética de la forma. El libro líquido no busca dominar el sentido ni ofrecer una verdad estable. Tampoco celebra la ambigüedad por sí misma. Lo que hace, más bien, es reconocer el límite del lenguaje y decidir cómo habitarlo.
En este sentido, el libro líquido no es un libro que “carece” de forma, sino uno que elige no fijarla del todo. Su fluidez no es una falta de rigor, sino una atención constante a aquello que podría ser deformado si se lo solidifica demasiado pronto. Narrar se convierte así en un acto de cuidado: una manera de decir sin cerrar, de mostrar sin poseer, de escribir sin borrar la fragilidad de lo narrado.
Tal vez por eso estos libros no se recuerdan por su argumento, sino por la experiencia que dejan. No se leen para saber qué ocurre, sino para permanecer un tiempo dentro de una forma que duda de sí misma. En un contexto donde la narración suele aspirar a la claridad inmediata, el libro líquido propone otra temporalidad: la de la lectura atenta, responsable, consciente de que no todo debe quedar resuelto.
Más que una novedad formal, el libro líquido puede entenderse entonces como una respuesta contemporánea a una pregunta antigua: ¿cómo narrar sin traicionar?. No hay una única solución. Hay, en cambio, distintas maneras de aceptar que el lenguaje no siempre alcanza y que, precisamente allí, en esa insuficiencia asumida, puede nacer una forma más justa de decir.
Nota importante: "Los Amantes del susurro" esta en la etapa del II Concurso de Comisura. Pronto se podrá leer.





Comentarios