Entre selva o rebelión
- Luis José Mata
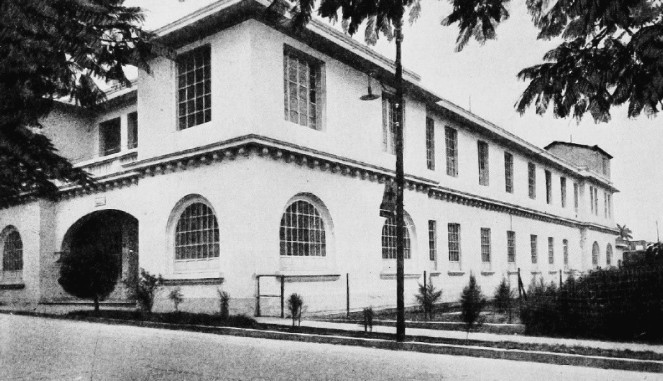
- 2 dic 2023
- 3 Min. de lectura
Actualizado: 7 dic 2023
«¡La vida política del país ya se envenenó!», exclamó airada Escolasita, la mujer de Eleuterio, mi mujer. Yo la sermoneé alegando que todo tiene remedio. Pero, alarmada, me dijo que había llamado por la mañana a Corina, mi primer contacto de la rebelión, diciéndole que yo no estaba bien de salud y que sería bueno que me mudara hacia otros pueblo, al otro lado de la frontera, para que me hicieran una mejor revisión médica. Sí, a la Guayana Esquiva. Y que ella, Corina, le respondió con una pregunta: «¿Qué puedo hacer yo?» y según me dijo Escolasita, que Corina había agregado, «Tú eres la única, Escolasita, que lograrás motivarlo y revivirlo».
Estábamos en ese momento en Pichoa, una pequeña aldea cerca del rio Chibcha, ambos sitios bien escondidos, y en condiciones miserables. Los nativos me prestaban bastante atención, me santiguaban y me daban las mismas comidas que ellos disfrutaban. Pero mi salud no mejoraba con las hierbas que me daban los indios. Ya no tenía la insulina artificial que me traje, el día que decidí vivir en la clandestinidad. Ahora solo tomaba remedios tradicionales indígenas. Cuando converso con Escolasita, siempre le pregunto: «¿A dónde irán a parar los pichones de buena gente del régimen?», claro ella notaba mi sarcasmo y me decía: «Lo más seguro es que terminarán en un carro blindado y sembrando calumnias y por supuesto persiguiéndote». Además agregó: «O planificando una guerra».
¡Ay…ya…yai!, era un sonido lejano, como un canto, que yo escuchaba en el momento de la puesta del sol. Escolasita me explicaba que ese sonido musical lo hacían los indígenas, cuando el líder, el que ellos aceptaban como su jefe, les daba con habilidad varias veces al día una bebida. Se atragantaban los indígenas. Era difícil y desagradable de beber. Ella decía: «Qué era un líquido amargo que los tiraba rápidamente al suelo boca abajo, y entonces empezaban a balancear sus piernas sobre la tierra y quedaban como borrachos o embobados». Mira Eleuterio, me decía mi mujer, esos líderes o chamanes (como le dicen algunos), otros los llaman piaches revolucionarios, le dicen a los indígenas que los están protegiendo de las cosas viciosas y maléficas del Delta. Cuando oía eso, yo veía hacia cualquier parte, buscaba un buen aire para respirar, y pensaba: «¡Qué bríos! Esos líderes revolucionarios no protegen a nadie, lo que hacen es simplemente otro truco más, inventando una doctrina oficial».
Metido en mi chinchorro y con la frazada encima, sudaba el quebranto que tenía desde hacía varias semanas. Pensaba en nuestra rebelión popular y esperaba que estuviera funcionando. No tenía una idea clara. En verdad, quería ayudar mucho, pero estaba lejos y escondido en la selva deltaica. Solo pasaba mis ideas a Escolasita, mi compañera de vida, desde que la conocí por primera vez, hace unos cuantos años, y le conté cómo me había afectado la muerte de Zita. Un día después, se acercó al chinchorro y me dijo: «Que blanco tienes el cabello». Yo la mire con dulzura y ella me acarició el pecho y se alejó, diciendo con voz susurrada: «Quien era Zita?». No esperó oír mi respuesta. Me alegré de que así fuera.
Una vez, Escolasita me contó que ella era una guajira que había cruzado el lago Chibcha, en la parte este de Taumata, en un pequeño bote de remos. Que durmió una sola noche hasta llegar a tierra firme. Allí, debajo de un árbol frondoso, descansó. Después no dejó de caminar, por más de tres días, con la poca energía que le quedaba hasta que llegó a Pichoa. Allí, me había dicho: «Que unos meses después en Pichoa, fue a una escuela pública y más tarde estudió bachillerato con sus recordadas monjas, que le habían asegurado que se establecieron allí, en Pichoa, hace varios años». Agregó, que después trabajó como maestra de niños con discapacidad, cuando tenía como veinte años, y que le gustaba estar en el Delta, mucho más que en la región donde había nacido.
Cuando la vilialu, como le decían los indígenas a los chubascos se presentaba, yo la veía, a Escolasita, sintiéndose mucho mejor que cuando no había nubes y el potente sol era el que dominaba. Ella me entornaba sus ojos pardos con mirada encantadora y me hacia recordar el pequeño hospital donde nos conocimos, cuando por una emergencia, llegué en un verano del cual no recuerdo el año. Fue el día de más vilialu en más de ciento cincuenta años en Pichoa. La lluvia junto con un fuerte viento anegó el poblado y destruyó muchas chozas y churuatas. Asi, empezó la maldición en la selva y la rebelión se tambaleaba, mientras la guerra se iniciaba al otro lado del Delta.


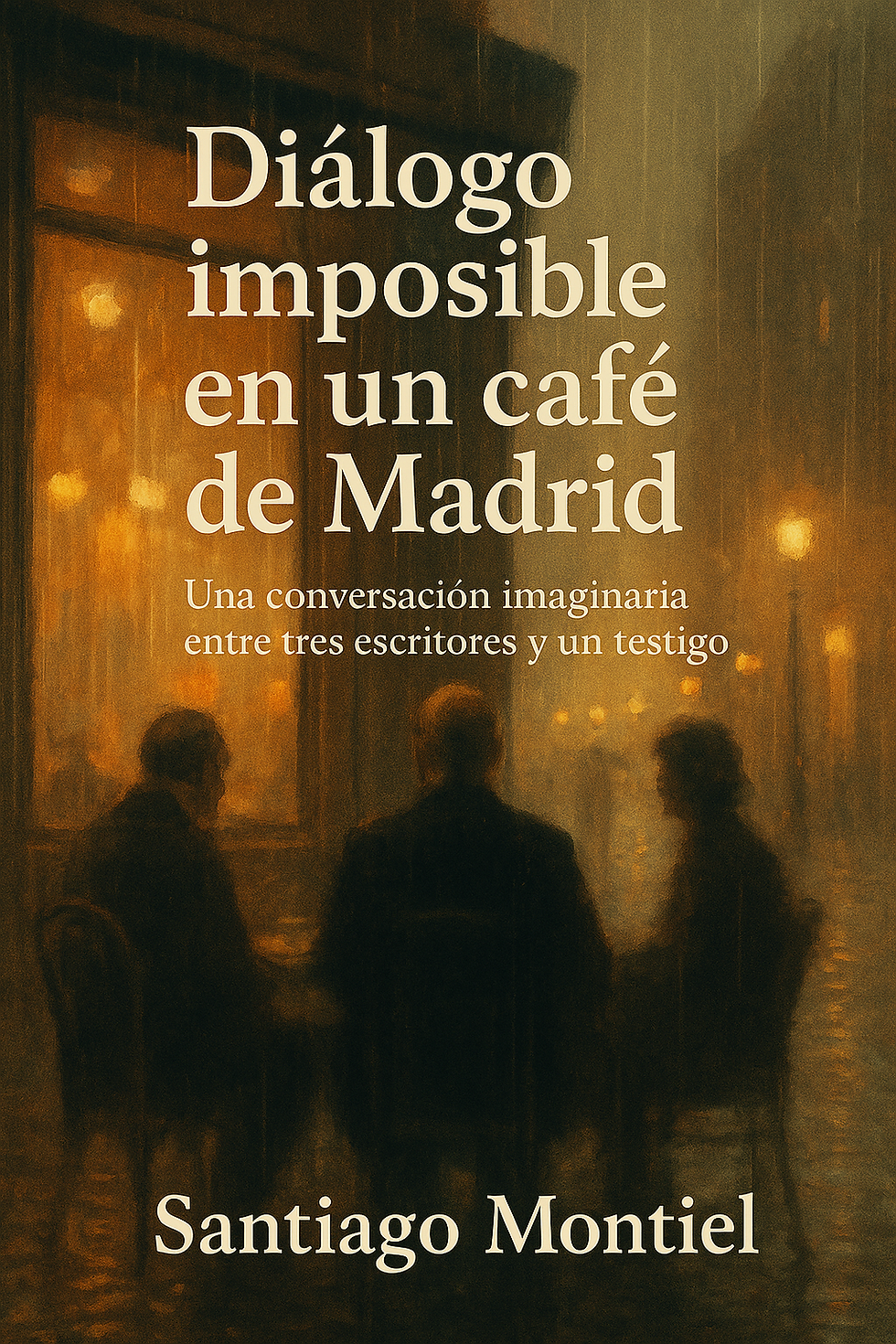


Comentarios