Creo que nada es el fin del mundo hasta que se acaba el mundo
- Luis José Mata
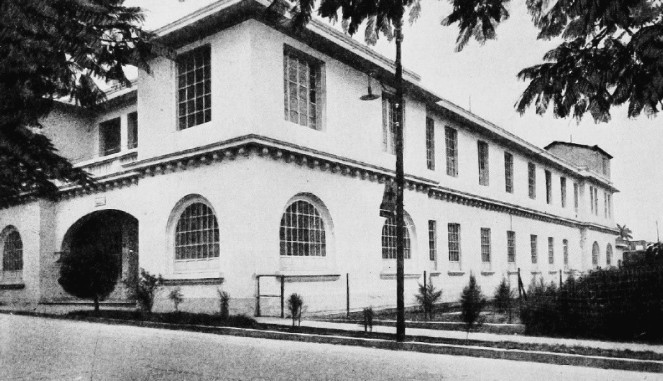
- 11 nov 2024
- 4 Min. de lectura
Actualizado: 20 nov 2024
It can happen here. Everyone who realizes with proper alarm that Trump’s reelection is a dangerous moment in American life must think hard about where we are.
David Remnick (New Yorker)
La Casa Blanca era un lugar fúnebre, la mañana siguiente a la elección de Donald Trump en el 2016, presidente por primera vez. Durante las semanas anteriores, Barack Obama y su círculo íntimo se habían preocupado por la campaña de Hilary Clinton. Ella no había visitado estados claves como Michigan, Wisconsin y principalmente Pensilvania, con la suficiente frecuencia. El comentario arrogante sobre los “deplorables” y la carta de último minuto de James Comey al Congreso sobre los correos electrónicos de Clinton, indicaban factores negativos. Pero, a pesar de todas estas señales negativas y otros errores preocupantes, eran optimistas de que, en una carrera más reñida de lo esperado, Estados Unidos elegiría a la primera mujer para la presidencia. Un legado, una continuidad, prevalecería.
La sorprendente victoria de Trump hizo añicos esas suposiciones y ese día, mientras muchos empleados jóvenes y afligidos se agolpaban en la Oficina Oval, Obama trató de levantarles la moral y convencerlos de que la elección de un aspirante a autócrata (Donald J. Trump) no significaba el fin de la larga democracia liberal de Estados Unidos. “La historia no avanza en línea recta”, les dijo. A veces se va de lado, a veces se va hacia atrás. Fue una actuación solemne y pastoral, y, en cierto modo, Obama también estaba involucrado en una forma de auto-consuelo. Dos días después, en una entrevista con The New Yorker, nuevamente trató de mantener a raya la desesperación: “Creo que nada es el fin del mundo hasta que se acaba el mundo”.
En privado, Obama, el primer hombre negro elegido para la Casa Blanca, se permitió preguntarse si había “llegado demasiado pronto”. Con un talento político generacional, había utilizado el lenguaje y la narrativa resonantes del movimiento de derechos civiles (“la feroz urgencia del ahora”) para promover reformas de base amplia, en particular la Ley de Atención Médica Asequible (Obamacare). Su residencia en una casa (la Casa Blanca) construída por hombres y mujeres negros esclavizados parecía sugerir, si bien no un fin del racismo estadounidense, seguramente un avance significativo para la idea de una democracia multiétnica.
Pero ahora lo que estaba surgiendo era una figura increíble: un demagogo venenoso, un intolerante, que proponía una historia estadounidense muy diferente, la existencia de un sistema “amañado”. Los líderes extranjeros se estaban “riendo de nosotros”. El país era un infierno de siniestros “inmigrantes ilegales”, “violadores”, pandilleros y psicóticos de cárceles y manicomios lejanos, le decía Trump a sus seguidores. “La desgracia estadounidense” era su evaluación del país, y sólo él (Donald J. Trump) podía arreglar las cosas.
En 2016, la elección de Trump podría atribuírse a muchas cosas, incluída una falla de la imaginación colectiva. ¿Cómo logró ganar la presidencia una figura que combinaba los rasgos de George Wallace, Hulk Hogan y el padre Charles Coughlin?
Así como Obama luchaba por comprender las raíces sociales y políticas del trumpismo, muchos estadounidenses no lograron captar plenamente el carácter de Trump, las dimensiones de su malevolencia. Les resultó imposible asimilar la amenaza que representaba para las alianzas internacionales y las instituciones nacionales, su desprecio por la verdad, la ciencia, la prensa y de muchos conciudadanos. Seguramente, su retórica más extrema fue su actuación. Con el tiempo, como así fue, llegó a ocupar el cargo de presidente.
La reelección de Trump, su victoria sobre Kamala Harris, ya no puede atribuírse a un fracaso de la imaginación colectiva. Trump es la figura pública menos misteriosa del mundo; lleva décadas anunciando cada una de sus tendencias inquietantes, sin descanso, públicamente. ¿Quién queda, partidario o detractor, que no reconozca, al menos en cierta medida, su cinismo y su espíritu divisivo, su falta de respeto por el sacrificio desinteresado? Para él, los soldados estadounidenses caídos son “tontos”. Muchos de sus antiguos asesores más cercanos –el vicepresidente Mike Pence; su jefe de gabinete John Kelly; Mark Milley, el presidente del Estado Mayor Conjunto– lo han descrito como inepto, inestable y, en el caso de Kelly y Milley, un fascista. En las últimas semanas de la campaña, Trump hizo todo lo posible por desestimar los mensajes de sus asesores para que moderara su tono. En cambio, fingió hacerle sexo oral a un micrófono y amenazó con dirigir a los militares contra el “enemigo desde dentro”. Enfatizó cada cosa podrida sobre sí mismo, como si dijera: “Olvídense de las cosas guionadas en el teleprompter”. Escúchenme cuando me pongo a improvisar. Las teorías conspirativas. La furia. La venganza. La provocación racial. El abrazo a Putin, Orbán y Xi. Las historias salvajes. Este soy yo, el verdadero yo. ¡Soy un genio!
Al final, no hubo nada que Trump no dijera, ningún insulto que no lanzara. En Nueva York, en el Madison Square Garden, cedió la tribuna a sus partidarios que hablaron grotescamente sobre Puerto Rico y los judíos. Ningún vocablo indecente o vulgar era evitado y su anuncio televisivo más característico fue pura crueldad: “Kamala está con ellos. Yo, el presidente Trump, está con ustedes”.
Su desdén por las mujeres, que ha sido evidente durante toda su vida adulta, sólo se amplificó en las últimas semanas de la campaña, cuando, en Michigan, dijo de Nancy Pelosi (¿la conocen?): “Ella es una malvada, enferma, loca p… Empieza con ‘P’, pero no lo diré completo". Pero me gustaría decirlo a gritos, concluyó.


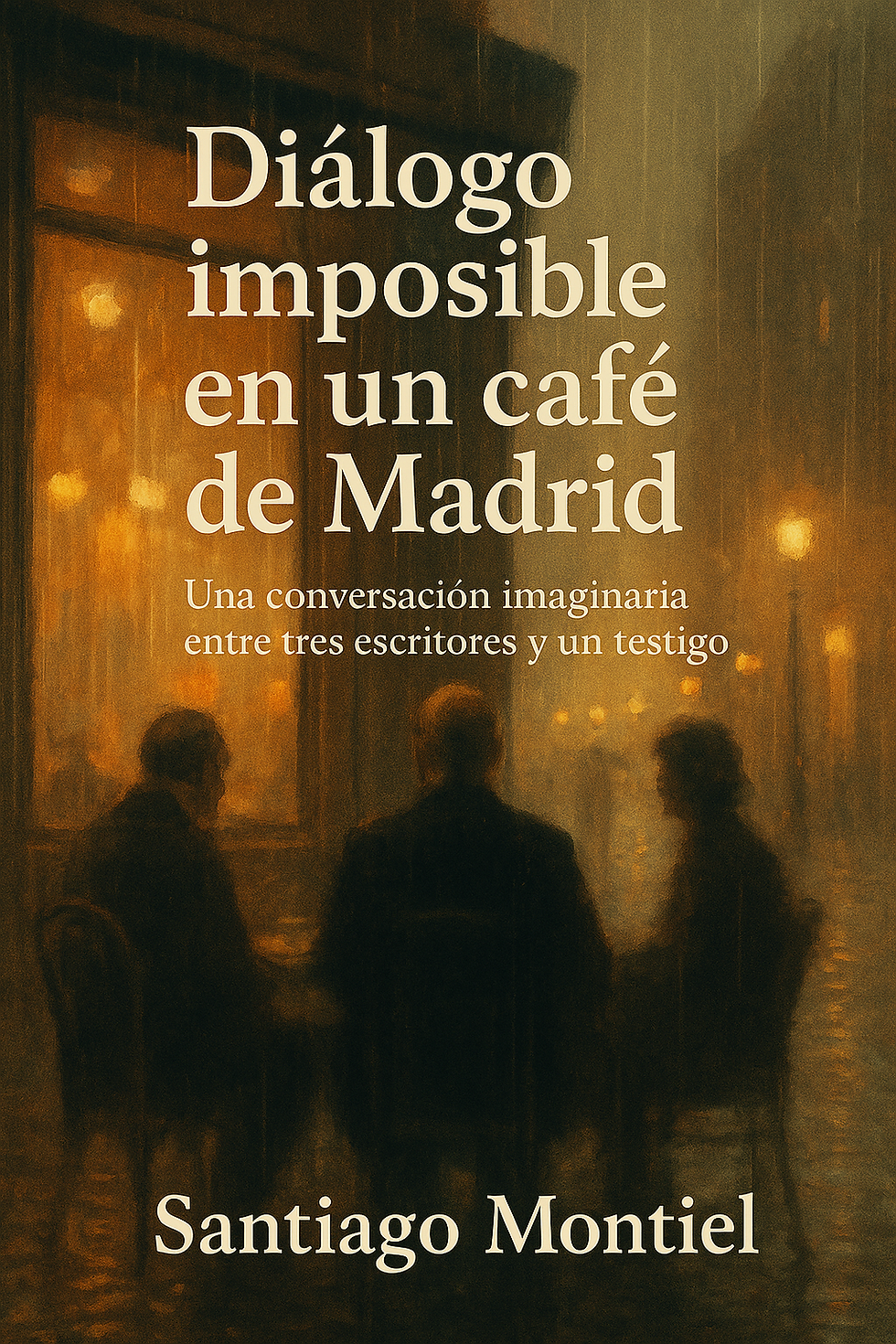


Comentarios