La batalla del relato
- Luis José Mata
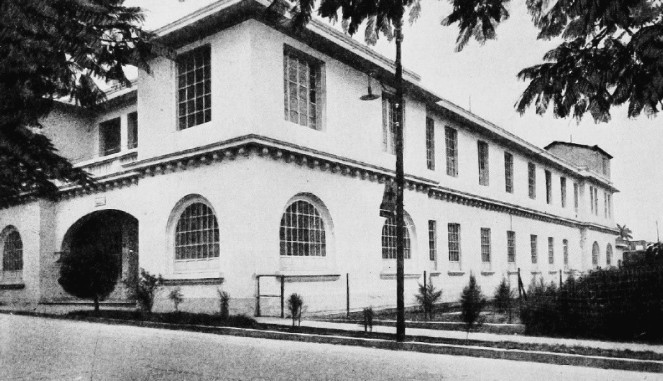
- 14 jul
- 7 Min. de lectura
Unas líneas: Este ensayo surge del intento de comprender no solo los hechos recientes de la política española, sino el relato que los sostiene. A través de los discursos públicos de Pedro Sánchez, los editoriales de Carlos Alsina y los gestos simbólicos de figuras como Cayetana Álvarez de Toledo e Isabel Díaz Ayuso, se analiza cómo la palabra política ha cambiado de signo en los últimos años. No se trata aquí de tomar partido, sino de seguir el hilo narrativo de una promesa —la de limpiar la política— que ha mutado en espejo de contradicciones. Quizás la política no es hoy una construcción de ideas, sino una pugna de relatos. Y este es uno de ellos.
La necesidad de una restauración (2016–2018)
En mayo de 2018, Pedro Sánchez sube a la tribuna del Congreso de los Diputados con un discurso enfático. A su espalda, una sentencia judicial demoledora declara acreditada la financiación irregular del Partido Popular durante la etapa de Mariano Rajoy. Sánchez no desperdicia la oportunidad: "La manipulación también es corrupción", afirma con firmeza, y poco después sentencia que España merece un gobierno que no esté "asediado por la corrupción".
Es el clímax de una legislatura tambaleante, en la que el PP gobierna en minoría tras una repetición electoral, y en la que los escándalos —Gürtel, Bárcenas, Lezo— horadan no solo la confianza en el gobierno sino también en el sistema democrático mismo. Este ciclo puede leerse como una etapa de expectativa social. La ciudadanía no solo estaba harta de la corrupción, sino de la impunidad con que parecía gestionarse.
La figura de Pedro Sánchez emerge entonces como la de un restaurador, un heredero inesperado del republicanismo moralista del 98, aunque con ropajes socialdemócratas y retórica institucional. Su promesa era directa: regeneración, ética, limpieza.
No hubo entonces un programa de gobierno denso, sino un gesto ético. Derrocar al PP era, ante todo, un acto de higiene. En esta primera fase, los discursos de Sánchez conectan con una narrativa que Alsina, desde su editorial en Onda Cero, no cuestionaba de plano. Al contrario: señalaba la gravedad de los hechos probados, aunque con la ironía punzante que caracteriza su estilo, advertía que toda indignación moral corre el riesgo de convertirse en bumerán.
Gobernar con la promesa como escudo (2018–2023)
Pedro Sánchez accede al poder sin pasar por las urnas, tras una moción de censura histórica. Promete elecciones rápidas, pero la realidad lo obliga a jugar al ajedrez institucional. No se disuelven las Cortes. Se gobierna. Y con ello, comienza una etapa donde la política de los gestos éticos debe convertirse en política efectiva.
Durante este segundo ciclo —marcado por elecciones repetidas, alianzas complejas con Unidas Podemos y partidos nacionalistas, y la pandemia de COVID-19—, Sánchez se enfrenta a un dilema central: ¿cómo gobernar sin traicionar la narrativa fundacional que lo llevó al poder? La respuesta fue doble: por un lado, la creación de leyes simbólicas como la Ley de Memoria Democrática y la Ley Trans, y por otro, una permanente apelación a la ética frente a sus rivales.
En cada campaña, en cada pleno tenso, reaparece la figura del PSOE como fuerza de regeneración frente a la “derecha corrupta”. El Partido Popular se convierte no solo en oposición política, sino en antagonista moral.
Carlos Alsina, que en sus editoriales de estos años alterna el análisis incisivo con la sátira respetuosa, comienza a desplegar un escepticismo creciente. Si en los primeros años pudo reconocer el valor simbólico del discurso de Sánchez, hacia 2020 y especialmente desde el caso Delcy Rodríguez (en que el ministro Ábalos se vio envuelto en una polémica opaca), Alsina endurece su tono: “Señores del gobierno: no se puede vivir del gesto eterno. Alguna vez, hay que rendir cuentas.”
La gestión se complica, las promesas se acumulan, y la figura de Pedro Sánchez comienza a parecerse peligrosamente a aquello que venía a combatir: un presidente que necesita el poder para sobrevivir y que utiliza la moral como herramienta de desgaste político.
El espejo roto (2023–2025)
En los primeros meses de 2025, estalla el caso Koldo, un escándalo de corrupción que implica directamente a personas clave del PSOE, incluidos dos exsecretarios de Organización: José Luis Ábalos (caído en desgracia) y Santos Cerdán (aún vinculado a la cúpula del partido). La imagen es potente: el ala que sostenía la logística del poder socialista aparece carcomida por contratos públicos opacos, mordidas, y tráfico de influencias.
Pedro Sánchez, que llevaba meses acorralado por sus pactos con partidos independentistas —especialmente tras la aprobación de la controvertida Ley de Amnistía—, se ve obligado a dar explicaciones. Primero ante la prensa. Luego ante el Congreso. Anuncia su comparecencia para el 9 de julio en un pleno monográfico sobre la corrupción.
En paralelo, el Partido Popular y Vox piden elecciones anticipadas, y las encuestas dibujan un escenario de creciente desafección. Es en este momento donde Carlos Alsina se convierte en una figura central del análisis crítico.
En su editorial del 16 de junio de 2025, lanza una de las frases más contundentes del periodismo reciente: "Lo inédito no es que el presidente pida perdón. Lo inédito es que haya tenido a dos secretarios de organización consecutivos implicados en casos de corrupción, y aún así hable como si todo le fuera ajeno."
La crítica va más allá de la gestión. Es una interpelación directa a la coherencia narrativa. Si el gobierno Sánchez nació con la promesa de restaurar la limpieza política, ¿cómo es posible que termine rodeado de las mismas sombras? ¿Hasta qué punto puede sobrevivir un liderazgo construido sobre la moral cuando los hechos desmienten el relato?
El ciclo se cierra —o tal vez se reinicia— con una ciudadanía que ya no espera limpieza, sino un poco menos de cinismo. En este escenario, Sánchez continúa aferrado al poder, pero ya no como restaurador ético, sino como superviviente político. Lo que en 2018 fue un gesto regenerador, en 2025 se percibe como una coartada gastada.
Proyección: La batalla del relato
Apenas terminada la comparecencia del 9 de julio, la política española entra en una fase convulsa. Las investigaciones se extienden. Las siglas de empresas contratistas aparecen cruzadas con mensajes, transferencias, y almuerzos en reservados.
El nombre de Félix Bolaños, hasta ahora escudo jurídico y comunicacional de Pedro Sánchez, comienza a circular en informes policiales. No por delitos comprobados, sino por cercanía a los núcleos operativos de confianza. En la política, como en el ajedrez, a veces basta con estar demasiado cerca de la pieza que cae para perder el equilibrio.
La oposición huele sangre. Pero Feijóo, fiel a su estilo gallego, elige la contención. Su estrategia es la de la espera: moderación frente a un gobierno que se deshace. Sin embargo, entre bastidores, alguien mueve con más filo. Cayetana Álvarez de Toledo, que ha regresado al primer plano mediático tras la reedición de su libro, pronuncia discursos que no necesitan mayoría, solo eco. “El PSOE se ha convertido en una cooperativa de impunidad”, dice en una tertulia nocturna.
Nadie en el Congreso se atreve a replicar la frase. Nadie, salvo Alsina. El periodista, ahora convertido casi en narrador involuntario de esta novela coral, lanza su réplica desde el micrófono de Onda Cero: “No sé si el PSOE es una cooperativa de impunidad. Lo que sí sé es que algunos quieren que el PP sea una cofradía de resentimiento”.
Desde Madrid, pero lejos del hemiciclo, Isabel Díaz Ayuso capitaliza la crisis con su estilo habitual: directo, emotivo, simbólico. No necesita citar informes ni sentencias. Basta un “yo no permitiría esto en la Comunidad” para marcar distancia.
Mientras el Gobierno nacional se hunde en un lodazal dialéctico, Ayuso se pasea por ferias, hospitales y mercados, sembrando titulares: “La España real ya no les cree”, “La izquierda se parece cada vez más al poder que decía combatir”.
En este nuevo ciclo, el Congreso se convierte en un escenario secundario. La verdadera pugna se libra en las ondas, en los titulares, en los gestos simbólicos. Cada semana hay un nuevo debate. No siempre sobre leyes, pero sí sobre legitimidades.
Bolaños guarda silencio. Sánchez se aferra a las palabras como si fueran muros. Y Feijóo, cada vez más ensombrecido por sus propios silencios, ve cómo Cayetana y Ayuso capitalizan el descontento sin necesidad de asumir responsabilidades ejecutivas. Carlos Alsina, mientras tanto, sigue afinando su monólogo. Pero algo ha cambiado. Ya no habla como analista. Comienza a sonar como testigo. Hay días en que sus palabras parecen crónicas. Otros, epitafios.
El día que cambió el tono
Ocurrió una tarde cualquiera, aunque nadie la recordaría así. El presidente Sánchez compareció sin chaqueta, con la voz quebrada y el gesto impenetrable de quien no sabe si habla por convicción o por cansancio.
En su escritorio no había papeles. Solo una frase escrita a mano: “No se puede seguir gobernando solo con palabras”. Las investigaciones habían avanzado más de lo previsto. No era sólo Koldo. Ni sólo Ábalos o Cerdán. Un correo, una llamada, una reunión mal explicada, y de pronto, el entorno más cercano de Félix Bolaños se convirtió en campo de especulación.
Nadie hablaba de pruebas concluyentes. Pero el relato ya se había roto. Y en política, a veces lo simbólico pesa más que lo judicial. Sánchez había elegido el único gesto que aún le pertenecía: disolver las Cortes. Lo pensó antes de que se lo exigieran, antes de que el Congreso se llenara de gritos. Anunciaría elecciones anticipadas con una frase que podría ser un buen titular, lápida y epitafio: “Prefiero perder en las urnas que ganar entre las sombras”. Pero eso no iba con su temperamento, y anunció: “Seguiré como presidente”.
La noticia se expandió como un incendio. Feijóo, sorprendido, pidió mesura y al mismo tiempo anunció en el Congreso, lo que llamó la crónica putefracta... de Pedro Sánchez.
Cayetana sonrió en televisión: “Claro, lo esperaba, no dimitió. Es una estrategia denigrante”.
Ayuso, desde su bastión madrileño, organizó un acto improvisado en la Puerta del Sol: “Ahora sí empieza la reconquista del poder”. Y los editoriales —todos los editoriales— cambiaron de tono.
En apenas unas horas, la contienda volvió a lo de siempre: la palabrería. Pero ya no como promesa. Sino como juicio. El país se preparó para votar no por partidos, sino por relatos. Y esta vez, nadie tenía la inocencia de creer que una victoria limpiaría lo anterior.
Crónica de un testigo
Carlos Alsina entró al estudio sin libreta. Había escrito durante años los editoriales más afilados de la radio española, diseccionando discursos, desnudando incoherencias, señalando con ironía la fragilidad del poder.
Pero esa mañana, algo había cambiado. No encendió la música. No usó esa frase ritual con la que solía empezar. Solo habló, como si la voz no fuera suya, sino un residuo del país que lo escuchaba.“Durante años, pedimos limpieza. Después, pedimos explicaciones. Hoy no pedimos nada. Solo miramos.”Y entonces se detuvo.
El silencio fue más elocuente que cualquier diagnóstico. Alsina entendía que el periodismo no era un tribunal, sino un espejo. Y que el verdadero deterioro no era institucional, sino emocional. No era que los ciudadanos dejaran de confiar en los políticos. Era que ya no confiaban en el lenguaje.
Porque cuando el relato se agota, lo que queda no es la verdad. Es la fatiga. Y allí, en ese vacío compartido entre micrófono y audiencia, entre Congreso y calle, quedaba él: testigo crónico de un país que aprendió a desconfiar incluso de sus propias esperanzas.





Comentarios